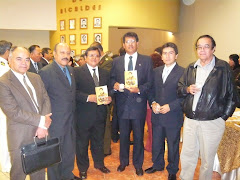ILO EN LOS ´PLANES DE LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA.
Desde que se hubo diseñado la expedición que llevaría a José de San Martín hacia las costas de Perú, varios planes se propusieron para hacer esto posible, muchos de ellos “redactado por persona inteligente, conocedora del país que tiene de singular ser la antítesis del plan de San Martín” (Mitre, 1903).
Entre los informantes que desde Perú enviaban datos al libertador, hubo uno de
apellido Silva quien afirmaba que una fuerza de 3500 hombres desde Jujuy y otra de 5500 desde Valparaíso,
debía partir hacia el Perú desembarcando en Ilo o Arica, apoderarse de Tacna y
Arequipa para luego pasar hacia el Alto Perú (La Paz, Cochabamba Potosí) donde
se uniría con el ejército que procedía de Jujuy y batiría al enemigo. Luego
pasaría a Tacna desde donde se iniciar la marcha hacia Cañete, cercano a Lima.
(Mitre, 1888).
Sobre el tema, hay que recordar lo que escribió Tomas Guido en “Memoria
del oficial mayor de la secretaría de guerra del gobierno de Buenos Aires,
Tomas Guido, sobre la necesidad de la reconquista de Chile” (Ponz Muzzo), cuando
alcanza la siguiente recomendación:
“En el momento de posesionarse de
Chile, debe el general disponer una expedición de quinientos hombres con un
jefe de crédito y resolución, dos piezas de artillería y los mil fusiles a
bordo de los buques a desembarcar en el puerto de Moquegua con el objeto de
insurreccionar toda la costa de Tacna, y las provincias de Puno, Cusco y
Arequipa y auxiliar lo esfuerzo magnánimos de los naturales”.
Para 1818, la costa de Moquegua sigue
figurando en los planes y recomendaciones que San Martín recibe de diferentes
fuentes. Una de esas recomendaciones, que procedían José Fernández Paredes y
José García, “naturales de la esclava capital de Lima”, indicaba que:
“El ejército de Chile no debe
detenerse de ningún modo en los puntos inmediatos a la costa de donde
desembarque; ha de pasar lo más posible a situarse en el Desaguadero u Oruro,
desde donde está a la mira de las atenciones que ocurran y entonces disponedor
de las provincias y guarniciones de Cochabamba, La Paz, Puno, Arequipa, Cuzco y
Huamanga. Con solo el tránsito de él, desde la costa al Desaguadero, lo
quedarán unidos los valles de Tacna, Sama, Locumba y Moquegua, y por supuesto los
puertos de Iquique, Arica, Pacocha y también el de Mollendo”.
El 22 de mayo de 1819, el mismo Tomas Guido le escribe a José de San
Martín sugiriéndole la idea de Pacocha, mientras calculaba el costo de una
expedición hacia las costas del Perú:
“Si se pudiese contar con los
fondos actuales del ejército de los andes aquí y en Mendoza y con cien mil
pesos que nos remitiesen de Buenos Aires para octubre y los cien mil restantes
de la contribución de este Estado, que no se incluyen para pago de la compañía,
estimo una suma suficiente para los aprestos de maestranza y fondo de una caja
militar, mucho más si nuestro desembarco hubiese de ser en Moquegua”.
Finalmente, como ya sabemos, San Martín optó por la ruta marítima hacia Pisco.
El puerto de Ilo,
sin embargo, no estaría fuera de sus futuros planes. Tal fue el caso de la
expedición de Guillermo Miller hacia el sur.